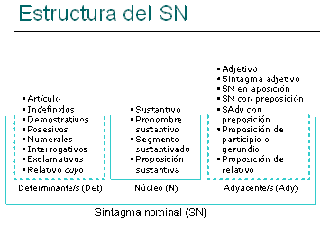INFORTUNIOS DE ALONSO RAMÍREZ
I
Motivos que tuvo para salir de su patria: Ocupaciones y viajes que hizo por la Nueva España, su asistencia en México hasta pasar a las Filipinas.
Quiero que se entretenga el curioso que esto leyere por algunas horas con las noticias de lo que a mí me causó tribulaciones de muerte por muchos años. Y aunque de sucesos que solo subsistieron en la idea de quien los finge se suelen deducir máximas y aforismos que entre lo deleitable de la narración que entretiene cultiven la razón de quien en ello se ocupa, no sera esto lo que yo aquí intente, sino solicitar lástimas que, aunque posteriores a mis trabajos, hayan por lo menos tolerable su memoria, trayendolas a compañía de las que me tenía a mi mismo cuando me aquejaban. No por esto estoy tan de parte de mi dolor que quiera incurrir en la fea nota de pusilánime y así omitiendo [p. 28] menudencias que a otros menos atribulados que yo lo estuve pudieran dar asunto de muchas quejas, diré lo primero que me ocurriere por ser en la serie de mis sucesos lo más notable.
Es mi nombre Alonso Ramírez y mi patria la ciudad de San Juan de Puerto Rico, cabeza de la isla, que en los tiempos de ahora con este nombre y con el de Borriquen en la antigüedad, entre el seno mexicano y el mar Atlántico divide términos. Hácenla célebre los refrescos que hallan en su deleitosa aguada cuantos desde la antigua navegan sedientos a la Nueva España; la hermosura de su bahía, lo incontrastable del Morro que la defiende; las cortinas y baluartes coronados de artillería que la aseguran. Sirviendo, aun no tanto esto, que en otras partes, de las Indias también se halla, cuanto el espíritu que a sus hijos les reparte el genio de aquella tierra sin escasez a tenerla privilegiada de las hostilidades de corsantes.
Empeño es este en que pone a sus naturales su pundonor y fidelidad sin otro motivo, cuando [p. 29] es cierto que la riqueza que le dio nombre por los veneros de oro que en ella se hallan, hoy por falta de sus originarios habitadores que los trabajen y por la vehemencia con que los huracanes procelosos rozaron los arboles de cacao que a falta de oro provicionaban de lo necesario a los que lo traficaban, y por el consiguiente al resto de los isleños se transformó en pobreza.
Entre los que ésta había tornado muy a su cargo fueron mis padres, y así era fuerza que hubiera sido porque no lo merecían sus procederes; pero ya es pensión de las Indias el que así sea. Llamóse mi padre Lucas de Villanueva, y aunque ignoro el lugar de su nacimiento, cónstame, porque varias veces se le ola decir que era andaluz, y se muy bien haber nacido mi madre en la misma ciudad de Puerto Rico, y es su nombre Ana Ramírez, a cuya cristiandad le debí en mi niñez lo que los pobres solo le pueden dar a sus hijos, que son consejos para inclinarlos a la virtud.
Era mi padre carpintero de ribera, e impúsome [p. 30] ( en cuanto permitía la edad) al propio ejercicio, pero reconociendo no ser continua la fábrica y temiendome no vivir siempre, por esta , causa, con las incomodidades que aunque muchacho me hacían fuerza determiné hurtarle el cuerpo a mi misma patria para buscar en las ajenas más conveniencia.
Valíme de la ocasión que me ofreció para esto una urqueta del capitán Juan del Corcho, que salía de aquel puerto para el de la Habana, en que corriendo el año de 1675 y siendo menos de trece los de mi edad, me recibieron por paje. No me pareció trabajosa la ocupación considerándome en libertad y sin la pensión de cortar madera; pero confieso que tal vez presagiando lo porvenir dudaba , si podría prometerme algo que fuese bueno, habiéndome valido de un corcho para principiar mi fortuna. Mas, ¿quién podrá negarme que dudé bien, advirtiendo consiguientes mis sucesos a aquel principio? Del puerto de la Habana, célebre entre cuantos gozan las islas de Barlovento, así por las conveniencias que le debió a la naturaleza que así lo hizo, como por las fortalezas con que el arte y el desvelo lo ha asegurado, pasamos al de San [p. 31] Juan de Ulva en la tierra firme de Nueva España, de donde, apartándome de mi patro, subí a la ciudad de la Puebla de los Ángeles, habiendo pasado no pocas incomodidades en el camino, así por la aspereza de las veredas que desde Xalapa corren hasta Perote, como también por los fríos que por no experimentados hasta allí, me parecieron intensos. Dicen los que la habitan ser aquella ciudad inmediata a México en la amplitud que coge, en el desembarazo de sus calles, en la magnificencia de sus templos y en cuantas otras cosas hay que la asemejan a aquélla; y ofreciéndoseme (por no haber visto hasta entonces otra mayor) que en ciudad tan grande me sería muy fácil el conseguir conveniencia grande, determiné, sin más discurso que éste, el quedarme en ella, aplicándome a servir a un carpintero para granjear sustento en el ínterin que se me ofrecía otro modo para ser rico.
En la demora de seis meses que allí perdí y experimenté mayor hambre que en Puerto Rico, y abominando la resolución indiscreta de abandonar [p. 32] mi patria por tierra a donde no siempre se da acogida a la liberalidad generosa, haciendo mayor el número de unos arrieros sin considerable trabajo me puse en México.
Lástima es grande el que no corran por el mundo grabadas a punta de diamante en láminas de oro las grandezas magníficas de tan soberbia ciudad. Borróse de mi memoria lo que de la Puebla aprendí como grande desde que pisé la calzada, en que por la parte de medio día (a pesar de la gran laguna sobre que está fundada) se franquea a los forasteros. y siendo uno de los primeros elogios de esta metrópoli la magnanimidad de los que la habitan, a que ayuda la abundancia de cuanto se necesita para pasar la vida con descanso, que en ella se halla, atribuyo a fatalidad de mi estrella haber sido necesario ejercitar mi oficio para sustentarme. Ocupóme Cristóbal de Medina, maestro de alarife y de arquitectura, con competente salario, en obras que le ocurrían, y se gastaría en ello cosa de un año.
El motivo que tuve para salir de México a [p. 33] la ciudad de Huasaca fue la noticia de que asistía en ella con el título y ejercicio honroso de regidor D. Luis Ramírez, en quien por parentesco que con mi madre tiene, afiancé, ya que no ascensos desproporcionados a los fundamentos tales cuales en que estribaran, por lo menos alguna mano para subir un poco; pero conseguí después de un viaje de ochenta leguas el que negándome con muy malas palabras el parentesco, tuviese necesidad de valerme de los extraños por no poder sufrir despegos sensibilísimos, por no esperados, y así me apliqué a servir a un mercader trajinante que se llamaba Juan López. Ocupábase éste en permutar con los indios Mixes Chontales y Cuicatecas por géneros de Castilla que les faltaban, los que son propios de aquella tierra, y se reducen a algodón, mantas, vainillas, cacao y grana. Lo que se experimenta en la fragosidad de la Sierra, que para conseguir esto se atraviesa, y huella continuamente, no es otra cosa sino repetidos sustos de derrumbarse por lo acantilado de las veredas, profundidad horrorosa de las barrancas, aguas [p. 34] continuas, atolladeros penosos, a que se añaden en los pequeños calidísimos valles que allí se hacen, muchos mosquitos y en cualquier parte sabandijas abominables a todo viviente por su mortal veneno.
Con todo esto atropella la gana de enriquecer y todo esto experimente acompañando a mi amo, persuadido a que sería a medida del trabajo la recompensa. Hicimos viaje a Chiapa de Indios, y de allí a diferentes lugares de las provincias de Soconusco y de Guatemala, pero siendo pensión de los sucesos humanos interpolarse con el día alegre de la prosperidad, la noche pesada y triste el sinsabor, estando de vuelta para Huaxaca enfermó mi amo en el pueblo de Talistaca, con tanto extremo que se le administraron los Sacramentos para morir.
Sentía yo su trabajo y en igual contrapeso sentía el mio gastando el tiempo en idear ocupaciones en que pasar la vida con más descanso, pero con la mejoría de Juan López se sosegó mi borrasca a que se siguió tranquilidad, aunque momentánea, supuesto que en el siguiente viaje, sin que le valiese remedio alguno, acometiéndole [p. 35] el mismo achaque en el pueblo de Cuicatlan, le faltó la vida.
Cobré de sus herederos lo que quisieron darme por mi asistencia, y despechado de mi mesmo y de mi fortuna, me volví a México, y queriendo entrar en aquesta ciudad con algunos reales, intenté trabajar en la Puebla para conseguirlos, pero no hallé acogida en maestro alguno y temiéndome de lo que experimenté de hambre cuando allí estuve.
Debíle a la aplicación que tuve al trabajo cuando le asistí al maestro Cristóbal de Medina, por el discurso de un año y a la que volvieron a ver en mí cuantos me conocían, el que tratasen de avecindarme en México, y conseguílo mediante el matrimonio que contraje con Francisca Xavier, doncella, huérfana de doña María de Poblete, hermana del venerable señor Dr. D. Juan de Poblete, deán de la iglesia metropolitana, quien renunciando la mitra arzobispal de Manila, por morir, como Fénix, en su patrio nido, vivió para ejemplar de cuantos aspiraran a eternizar su memoria con la rectitud de sus procederes.
Sé muy bien que expresar su nombre es compendiar cuanto puede hallarse en la mayor nobleza y en la más sobresaliente virtud, y así callo, aunque con repugnancia por no ser largo en mi narración, cuanto me está sugiriendo la gratitud.
Hallé en mi esposa mucha virtud y merecíle en mi asistencia cariñoso amor, pero fue esta dicha como soñada, teniendo solos once meses de duración, supuesto que en el primer parto le faltó la vida. Quedé casi sin ella a tan no esperado y sensible golpe, y para errarlo todo me volví a la Puebla.
Acomodéme por oficial de Esteban Gutiérrez, maestro de carpintero, y sustentándose el tal mi maestro con escasez, ¿cómo lo pasaría el pobre de su oficial?
Desesperé entonces de poder ser algo, y hallándome en el tribunal de mi propia conciencia, no sólo acusado, sino convencido de inútil, quise darme por pena de este delito la que se da en México a los que son delincuentes, que es enviarlos desterrados a las Filipinas. Pasé, pues, a ellas en el galeón «Santa Rosa», que (a cargo [p. 37] del general Antonio Nieto, y de quien el almirante Leandro Coello era piloto) salió del puerto de Acapulco para el de Cavite el año 1682.
Está este puerto en altura de 16 gr. 40 m. a la banda del Septentrión, y cuanto tiene de hermoso y seguro para las naos que en él se encierran, tiene de desacomodado y penoso para los que lo habitan, que son muy pocos, así por su mal temple y esterilidad del paraje, como por falta de agua dulce, y aun del sustento, que siempre se le conduce de la comarca, y añadiéndose lo que se experimenta de calores intolerables, barrancas y precipicios por el camino, todo ello estimula a solicitar la salida del puerto.
II
Sale de Acapulco para Filipinas; dícese la derrota de este viaje y en lo que gastó el tiempo hasta que lo apresaron ingleses.
Hácese esta salida con la virazón por el Oesnoroeste o Noroeste, que entonces entra allí como a las once del día; pero siendo más ordinaria por el Sudoeste y saliendose al Sur y Sursudueste, es necesario para excusar bordos esperar a las tres de la tarde, porque pasado el sol del Meridiano alarga el viento para el Oesnoroeste y Noroeste y se consigue la salida sin barloventear.
Navegase desde allí la vuelta del Sur con las virazones de arriba (sin reparar mucho en que se varían las cuartas o se aparten algo del Meridiano) hasta ponerse en 12 gr. o en algo menos. Comenzando ya aquí a variar los vientos desde el Nordeste al Norte, así que se reconoce [p. 42] el que llaman del Lesnordeste y Leste, haciendo la derrota al Oessudueste, al Oeste y a la cuarta del Noroeste se apararán de aquel meridiano quinientas leguas, y conviene hallarse entonces en 13 gr. de altura.
Desde aquí comienzan las agujas a nordestear, y en llegando a 18 gr. la variación, se habrán navegado (sin las quinientas que he dicho) mil y cien leguas, y sin apartarse del paralelo de 13 gr. cuando se reconozca nordestea la aguja solos 10 gr. (que será estando apartados del meridiano de Acapulco mil setecientas y setenta y cinco leguas) , con una singladura de veinte leguas o poco más se dará con la cabeza del Sur de una de las islas Marianas que se nombra Gun, y corre desde 13 y 5 hasta 13 gr. y 25 m. Pasada una isletilla que tiene cerca, se ha de meter de Ioo con bolinas aladas para dar fondo en la ensenada de Humata, que es la inmediata, y dando de resguardo un solo tiro de cañón al arrecife, que al Oeste arroja esta isletilla, en veinte brazas, o en las que se quisiere porque es bueno y limpio el fondo, se podrá surgir.
Para buscar desde aquí el embocadero de , S. Bernardino, se ha de ir al Oeste cuarta al Sudoeste, con advertencia de ir haciendo la derrota como se recogiere la aguja, y en navegando doscientas y noventa y cinco leguas se dará con el Cabo del Espíritu Santo, que esta en 12 gr. 45 m., y si se puede buscar por menos altura, es mejor, porque si los vendavales se anticipan y entran por el Sursudueste o por el Sudueste, es aquí sumamente necesario estar a barlovento y al abrigo de la isla de Palapa y del mismo Cabo.
En soplando brisas se navegará por la costa de esta misma isla, cosa de veinte leguas, la proa al Oesnoroeste, guiñando al Oeste porque aquí se afija la aguja, y pasando por la parte del Leste del islote de San Bernardino, se va en demanda de la isla de Capul, que a distancia de cuatro leguas esta al Sudueste. Desde aquí se ha de gobernar al Oeste seis leguas hasta la isla de Ticao, y después de costear las cinco leguas yendo al Noroeste hasta la cabeza del Norte, se virará al Oessudueste en demanda de la [p. 44] bocayna que hacen las islas de Burias y Masbate. Habrá de distancia de una a otra casi una legua, y de ellas es la de Burias la que cae al Norte. Dista esta bocayna de la cabeza de Ticao cosa de cuatro leguas.
Pasadas estas angosturas, se ha de gobernar al Oesnoroeste en demanda de la bocayna de las islas de Marinduque y Banton, de las cuales está al Sur de la otra tres cuartos de legua, y distan de Burias diecisiete. De aquí al Noroeste cuarta al Oeste se han de ir a buscar las isletas de Mindoro, Lobo y Galván.
Luego por entre las angosturas de Isla Verde y Mindoro se navegarán al Oeste once o doce leguas, hasta cerca de la isla de Ambil y las catorce leguas que desde aquí se cuentan a Marivelez (que está en 14 gr. 30 m.) se granjean yendo al Nornoroeste, Norte y Nordeste.
Desde Marivelez ha de ir en demanda del puerto de Cavite al Nordeste, Lesnordeste y Leste como cinco leguas por dar resguardo a un bajo que está al Lesnordeste de Marivelez con cuatro brazas y media de agua sobre su fondo.
Desengañado en el discurso de mi viaje de que jamás saldría de mi esfera con sentimiento de que muchos con menores fundamentos perfeccionasen las suyas, despedí cuantas ideas me embarazaron la imaginación por algunos años.
Es la abundancia de aquellas islas, y con especialidad la que se goza en la ciudad de Manila en extremo mucha. Hálllase allí para el sustento y vestuario cuanto se quiere a moderado precio, debido a la solicitud con que por enriquecer los sangleyes lo comercian en su Parían, que es el lugar donde fuera de las murallas, con permiso de los españoles, se avecindaron. Esto, y lo hermoso y fortalecido de la ciudad, coadyuvado con la amenidad de su río y huertas, y lo demás que la hace célebre entre las colonias que tienen los europeos en el Oriente, obliga a pasar gustosos a los que en ella viven.
Lo que allí ordinariamente se trajina es de mar en fuera, y siendo por eso las navegaciones de unas a otras partes casi continuas, aplicándome al ejercicio de marinero, me avecindé en Cavite.
Conseguí por este medio, no sólo mercadear en cosas en que hallé ganancia y en que me prometía para lo venidero bastante logro, sino el ver diversas ciudades y puertos de la India en diferentes viajes.
Estuve en Madrastapatan, antiguamente Calamina o Meliapor, donde murió el apóstol Santo Tomé, ciudad grande, cuando la poseían los portugueses, hoy un monte de ruinas, a violencia de los estragos que en ella hicieron los franceses y holandeses por poseerla.
Estuve en Malaca, llave de toda la India y de sus comercios por el lugar que tiene en el estrecho de Syncapura, y a cuyo gobernador pagan anclaje cuantos lo navegan.
Son dueños de ella y de otras muchas los holandeses, debajo de cuyo yugo gimen los desvalidos católicos que allí han quedado, a quienes no se permite el uso de la religión verdadera, no estorbándoles a los moros y gentiles sus vasallos, sus sacrificios.
Estuve en Batavia, ciudad celebérrima, que poseen los mismos en la Java mayor y adonde [p. 47] reside el gobernador y capitán general de los Estados de Holanda. Sus murallas, baluartes y fortalezas son admirables.
El concurso que allí se ve de navíos de Malayos, Macasares, Sianes, Bugifes, Chinos, Armenios, Franceses, Ingleses, Dinamarcos, Portugueses y Castellanos, no tiene número. Hállanse en este emporio cuantos artefactos hay en la Europa, y los que en retorno de ellos le envía la Asia. Fabrícanse allí para quien quisiere comprarlas, excelentes armas. Pero con decir estar allí compendiado el Universo lo digo todo.
Estuve también en Macan, donde aunque fortalecida de los portugueses que la poseen, no dejan de estar expuestos a las supercherías de los Tártaros (que dominan en la gran China) los que la habitan.
Aun más por mi conveniencia que por mi gusto, me ocupé en esto, pero no faltaron ocasiones en que por obedecer a quien podía mandármelo hice lo propio, y fue una de ellas la [p. 48] que me causó las fatalidades en que hoy me hallo, y que empezaron así:
Para provisionarse de bastimentos que en el presidio de Cavite ya nos faltaban, por orden del general D. Gabriel de Cuzalaegui que gobernaba las islas, se despachó una fragata de una cubierta a la provincia de Ilocos, para que de ella, como otras veces se hacía, se condujesen.
Eran hombres de mar cuantos allí se embarcaron, y de ella y de ellos, que eran veinticinco se me dio el cargo. Sacáronse de los almacenes reales y se me entregaron para que defendiese la embarcación cuatro chusos y dos mosquetes que necesitaban de estar con prevención de tizones para darles fuego, por tener quebrados los serpentines: entregáronme también dos puños de balas y cinco libras de pólvora.
Con esta prevención de armas y municiones, y sin artellería, ni aun pedrero alguno, aunque tenía portas para seis piezas, me hice a la vela. Pasáronse seis días para llegar a Ilocos; ocupáronse en el rescate y carga de los bastimentos como nueve o diez, y estando al quinto [p. 49] del tornaviaje barloventeando con la brisa para tomar la boca de Marivelez para entrar al puerto, como a las cuatro de la tarde se descubrieron por la parte de tierra dos embarcaciones, y presumiendo, no solo yo, sino los que conmigo venían, serían las que a cargo de los capitanes Juan Bautista y Juan Carvallo habían ido a Pangasinan y Panay en busca de arroz y de otras cosa que se necesitaban en el presidio de Cavite y lugares de la comarca, aunque me hallaba a su sotavento proseguí con mis bordos sin recelo alguno, porque no había de qué tenerlo.
No dejé de alterarme cuando dentro de breve rato vi venir para mí dos piraguas a todo remo, y fue mi susto en extremo grande, reconociendo en su cercanía ser de enemigos.
Dispuesto a la defensa como mejor pude con mis dos mosquetes y cuatro chuzos, llovían balas de la escopetería de los que en ella venían sobre nosotros, pero sin abordarnos, y tal vez se respondía con los mosquetes haciendo uno la puntería y dando otro fuego con una ascua, [p. 50] y en el ínterin partíamos las balas con un cuchillo para que habiendo munición duplicada para más tiros fuese más durable nuestra ridícula resistencia.
Llegar casi inmediatamente sobre nosotros las dos embarcaciones grandes que habíamos visto, y de donde habían salido las piraguas, y arriar las de gavia pidiendo buen cuartel, y entrar más de cincuenta ingleses con alfanjes en las manos en mi fragata, todo fue uno.
Hechos señores de la toldilla, mientras a palos nos retiraron a proa, celebraron con mofa y risa la prevención de armas y municiones que en ella hallaron, y fue mucho mayor cuando supieron el que aquella fragata pertenecía al rey, y que habían sacado de sus almacenes aquellas armas. Eran entonces las seis de la tarde del día martes cuatro de marzo de mil seiscientos y ochenta y siete.
III
Pónense en compendio los robos y crueldades que hicieron estos piratas en mar y tierra hasta llegar a la América.
Sabiendo ser yo la persona a cuyo cargo venía la embarcación, cambiándome a la mayor de las suyas me recibió el capitán con fingido agrado. Prometióme a las primeras palabras la libertad si le noticiaba cuáles lugares de las islas eran más ricos, y si podría hallar en ellos gran resistencia. Respondíle no haber salido de Cavite, si no para la provincia de Ilocos, de donde venía, y que así no podía satisfacerle a lo que preguntaba. Instóme si en la is la de Caponiz, que a distancia de catorce leguas esta Noroeste Sueste con Marivelez, podría aliñar sus embarcaciones, y si había gente que se lo estorbase; díjele no haber allí población alguna [p. 54] y que sabía de una bahía donde conseguiría fácilmente lo que deseaba. Era mi intento el que si así lo hiciesen los cogiesen desprevenidos, no sólo los naturales de ella, sino los españoles que asisten de presidio en aquella isla, y los apresasen. Como a las diez de la noche surgieron donde les pareció a propósito, y en estas y otras preguntas que se me hicieron se pasó la noche.
Antes de levarse pasaron a bordo de la capitanía mis veinticinco hombres. Gobernábala un inglés a quien nombraban maestre Bel, tenía ochenta hombres, veinticuatro piezas de artillería y ocho pedreros, todos de bronce. Era dueño de la segunda el capitán Donkin; tenía setenta hombres, veinte piezas de artillería y ocho pedreros, y en una y otra había sobradísimo número de escopetas, alfanjes, hachas, arpeos, granadas y ollas llenas de varios ingredientes de olor pestífero.
Jamás alcancé por diligencia que hice el lugar donde se armaron para salir al mar; sólo sí supe habían pasado al del Sur por el estrecho [p. 55] de Mayre, y que imposibilitados de poder robar las costas del Perú y Chile, que era su intento, porque con ocasión de un tiempo que entrándoles con notable vehemencia y tesón por el Leste les duró once días, se apartaron de aquel meridiano más de quinientas leguas, y no siéndoles fácil volver a él, determinaron valerse de lo andado, pasando a robar a la India, que era más pingüe.
Supe también habían estado en islas Marianas, y que batallando con tiempos desechos y muchos mares, montando los cabos del Engaño y del Boxeador, y habiendo antes apresado algunos juncos y champanes de indios y chinos, llegaron a la boca de Marivelez, a donde dieron conmigo.
Puestas las proas de sus fragatas (llevaban la mía a remolque) para Caponiz comenzaron con pistolas y alfanges en las manos a examinarme de nuevo, y aun a atormentarme; amarráronme a mí y a un compañero mío al árbol mayor, y como no se les respondía a propósito acerca de los parajes donde podían hallar la [p. 56] plata y oro por que nos preguntaban, echando mano de Francisco de la Cruz, sangley mestizo, mi compañero, con crudelísimos tratos de cuerda que le dieron, quedó desmayado en el combés y casi sin vida; metiéronme a mí y a los míos en la bodega, desde donde percibí grandes voces y un trabucazo; pasado un rato y habiéndome hecho salir afuera, vide mucha sangre, y mostrándomela, dijeron ser de uno de los míos a quien habían muerto, y que lo mismo sería de mí si no respondía a propósito de lo que preguntaban; díjeles con humildad que hiciesen de mí lo que les pareciese, porque no tenía que añadir cosa alguna a mis primeras respuestas.
Cuidadoso, desde entonces, de saber quién era de mis compañeros el que habían muerto, hice diligencias por conseguirlo, y hallando cabal el número, me quedé confuso. Supe mucho después era sangre de un perro la que había visto, y no pesó del engaño.
No satisfechos de lo que yo habla dicho, repreguntando con cariño a mi contramaestre, de quien por indio jamás se podía prometer [p. 57] cosa que buena fuese, supieron de él haber población y presidio en la isla de Caponiz, que yo había afirmado ser despoblada.
Con esta noticia, y mucho más por haber visto estando ya sobre ella ir por el largo de la costa dos hombres montados, a que se añadía la mentira de que nunca había salido de Cavite sino para Ilocos, y dar razón de la bahía de Caponiz, en que, aunque lo disimularon, me habían cogido, desenvainados los alfanjes con muy grandes voces y vituperios dieron en mí.
Jamás me recelé de la muerte con mayor susto que en este instante; pero conmutáronla en tantas patadas y pescozones que descargaron en mí, que me dejaron incapaz de movimiento por muchos días.
Surgieron en parte de donde no podían recelar insulto alguno de los isleños, y dejando en tierra a los indios dueños de un junco, de que se habían apoderado el antecedente día al aciago y triste en que me cogieron, hicieron su derrota a Pulicondon, isla poblada de Cochinchinas en la costa de Camboja, donde, tornado [p. 58] puerto, cambiaron a sus dos fragatas cuanto en la mía se halló, y le pegaron fuego.
Armadas las piraguas con suficientes hombres, fueron a tierra y hallaron los esperaban los moradores de ella sin repugnancia; propusiéronles no querían más que proveerse allí de lo necesario dándoles lado a sus navíos y rescatarles también frutos de la tierra, por lo que les faltaba.
O de miedo, o por otros motivos que yo no supe, asintieron a ello los pobres bárbaros ; recibían ropa de la que traían hurtada, y correspondían con brea, grasa y carne salada de tortuga y con otras cosas.
Debe ser la falta que hay de abrigo en aquella isla o el deseo que tienen de lo que en otras partes se hace en extremo mucho, pues les forzaba la desnudez o curiosidad a cometer la más desvergonzada vileza que jamás vi.
Traían las madres a las hijas y los mismos maridos a sus mujeres, y se las entregaban con la recomendación de hermosas, a los ingleses, por [p. 59] el vilísimo precio de una manta o equivalente cosa.
Hízoseles tolerable la estada de cuatro meses en aquel paraje con conveniencia tan fea, pero pareciéndoles no vivían mientras no hurtaban, estando sus navíos para navegar se bastimentaron de cuanto pudieron para salir de allí.
Consultaron primero la paga que se les daría a los Pulicondones por el hospedaje, y remitiéndola al mismo día en que saliesen al mar, acometieron aquella madrugada a los que dormían incautos, y pasando a cuchillo aun a las que dejaban en cinta y poniendo fuego en lo más del pueblo, tremolando sus banderas y con grande regocijo vinieron a bordo.
No me hallé presente a tan nefanda crueldad; pero con temores de que en algún tiempo pasaría yo por lo mismo, desde la capitana, en que siempre estuve, oí el ruido de la escopetería y vi el incendio.
Si hubieran celebrado esta abominable victoria agotando frasqueras de aguardiente, como siempre usan, poco importara encomendarla al [p. 60] silencio; pero habiendo intervenido en ello lo que yo vide, ¿cómo pudiera dejar de expresarlo, si no es quedandome dolor y escrúpulo de no decirlo?
Entre los despojos con que vinieron del pueblo y fueron cuanto por sus mujeres y bastimentos les habían dado, estaba un brazo humano de los que perecieron en el incendio; de éste cortó cada uno una pequeña presa, y alabando el gusto de tan linda carne entre repetidas saludes le dieron fin.
Miraba yo con escándalo y congoja tan bestial acción, y llegándose a mí uno con un pedazo me instó con importunaciones molestas a que lo comiese. A la debida repulsa que yo le hice, me dijo: Que siendo español, y par el consiguiente cobarde, bien podía para igualarlos a ellos en el valor, no ser melindroso. No me instó más por responder a un brindis.
Avistaron la costa de la tierra firme de Camboja al tercero día, y andando continuamente de un bordo a otro apresaron un champan lleno de pimienta; hicieron con los que lo llevaban [p. 61] lo que conmigo, y sacándole la plata y cosas de valor que en él se llevaban sin hacer caso alguno de la pimienta, quitándole timón y velas y abriéndole un rumbo lo dejaron ir al garete para que se perdiese.
Echada la gente de este champan en la tierra firme, y pasándose a la isla despoblada de Puliubi, en donde se hallan cocos y ñame con abundancia, con la seguridad de que no tenía yo ni los míos por donde huir, nos sacaron de las embarcaciones para colchar un cable. Era la materia de que se hizo bejuco verde, y quedamos casi sin uso de las manos por muchos días por acabarlo en pocos.
Fueron las presas que en este paraje hicieron de mucha monta, aunque no pasaran de tres, y de ellas pertenecía la una al rey de Siam, y las otras dos a los portugueses de Macan y Goa.
Iba en la primera un embajador de aquel rey para el gobernador de Manila, y llevaba para éste un regalo de preseas de mucha estima, muchos frutos y géneros preciosos de aquella tierra.
Era el interés de la segunda mucho mayor, porque se reducía a solos tejidos de seda de la China en extremo ricos, y a cantidad de oro en piezas de filigrana que por vía de Goa se remitía a Europa.
Era la tercera del virrey de Goa e iba a cargo de un embajador que enviaba al rey de Siam por este motivo.
Consiguió un ginovés ( no sé las circunstancias con que vino allí) no solo la privanza con aquel rey, sino el que lo hiciese su lugarteniente en el principal de sus puertos.
Ensoberbecido éste con tanto cargo, les cortó las manos a dos caballeros portugueses que allí asistían, por leves causas.
Noticiado de ello el virrey de Goa, enviaba a pedirle satisfacción y aun a solicitar se le entregase el ginovés para castigarle.
A empeño que parece no cabía en la esfera de lo asequible correspondió el regalo que para granjearle la voluntad al rey se le remitía.
Vide y toqué con mis manos una como torre o castillo de vara en alto, de puro oro, sembrada [p. 63] de diamantes y otras preciosas piedras, y aunque no de tanto valor le igualaban en lo curioso muchas alhajas de plata, cantidad de canfora, ámbar y almizcle, sin el resto de lo que para comerciar y vender en aquel reino había en la embarcación.
Desembarazada ésta y las dos primeras de lo que llevaban, les dieron fuego, y dejando así a portugueses como a sianes y a ocho de los míos en aquella isla sin gente, tiraron la vuelta de las de Ciantan, habitadas de malayos, cuya vestimenta no pasa de la cintura, y cuyas amas son crices.
Rescataron de ellos algunas cabras, cocos y aceite de éstos para la lantia y otros refrescos, y dándoles un albazo a los pobres bárbaros, después de matar algunos y de robarlos a todos, en demanda de la isla de Tamburlan, viraron afuera.
Viven en ella Macazares, y sentidos los ingleses de no haber hallado allí lo que en otras partes, poniendo fuego a la población en ocasión que dormían sus habitadores, navegaron a [p. 64] la grande isla de Bomey, y por haber barloventeado catorce días su costa occidental sin haber pillaje, se acercaron al puerto de Cicudana en la misma isla.
Hállanse en el territorio de este lugar muchas preciosas piedras, y en especial diamantes de rico fondo, y la cudicia de rescatarlos y poseerlos, no muchos meses antes que allí llegásemos, estimuló a los ingleses que en la India viven, pidiesen al rey de Borney (valiéndose para eso del gobernador que en Cicudana tenía) les permitiese factoría en aquel paraje.
Pusiéronse los piratas a sondar en las piraguas la barra del río, no sólo para entrar en él con las embarcaciones mayores, sino para hacerse capaces de aquellos puestos.
Interrumpióles este ejercicio un champan de los de la tierra, en que venía de parte de quien la gobernaba a reconocerlos.
Fue su respuesta ser de nación ingleses y que venían cargados de géneros nobles y exquisitos para contratar y rescatarles diamantes.
Como ya antes habían experimentado en los [p. 65] de esta nación amigable trato y vieron ricas muestras de lo que en los navíos que apresaron en Puliubi, les pusieron luego a la vista, se les facilitó la licencia para comerciar.
Hiciéronle al gobernador un regalo considerable y consiguieron el que por el río subiesen al pueblo (que dista un cuarto de legua de la marina) cuando gustasen.
En tres días que allí estuvimos reconocieron estar indefenso y abierto por todas partes y proponiendo a los Cicudanes no poder detenerle por mucho tiempo, y que así se recogiesen los diamantes en casa del gobernador, donde se haría la feria, dejándonos aprisionados a bordo y con bastante guarda, subiendo al punto de medianoche por el río arriba muy bien armados, dieron de improviso en el pueblo, y fue la casa del gobernador la que primero avanzaron.
Saquearon cuantos diamantes y otras piedras preciosas ya estaban juntas, y lo propio consiguieron en otras muchas a que pegaron fuego, como también a algunas embarcaciones que allí se hallaron.
Oíase a bordo el clamor del pueblo y la escopetería, y fue la mortandad (como blasonaron después) muy considerable.
Cometida muy a su salvo tan execrable traición, trayendo preso al gobernador y a otros principales, se vinieron a bordo con gran presteza, y con la misma se levaron saliendo afuera.
No hubo pillaje que a éste se comparase por lo poco que ocupaba, y su excesivo precio. ¿Quién será el que sepa lo que importaba?
Vídele al capitán Bel tener a granel llena la copa de su sombrero de solos diamantes. Aportamos a la isla de Baturiñan dentro de seis días, y dejándola por inútil se dio fondo en la de Pulitiman, donde hicieron aguada y tomaron leña, y poniendo en tierra (después de muy maltratados y muertos de hambre) al gobernador y principales de Cicudana, viraron para la costa de Bengala por ser más cursada de embarcaciones y en pocos días apresaron dos bien grandes de moros negros, cargadas de razos, elefantes, garzas y sarampures, y habiéndolas desvalijado de lo más precioso, les dieron fuego, quitándoles [p. 67] entonces la vida a muchos de aquellos moros a sangre fría, y dándoles a los que quedaron las pequeñas lanchas que ellos mismos traían para que se fuesen.
Hasta este tiempo no habían encontrado con navío alguno que se les pudiera oponer, y en este paraje, o por casualidad de la contingencia, o porque ya se tendría noticia de tan famosos ladrones en algunas partes, de donde creo había ya salido gente para castigarlos, se descubrieron cuatro navíos de guerra bien artillados, y todos de holandeses a lo que parecía.
Estaban éstos a Sotavento, y teniéndose de Ioo los piratas cuanto les fue posible, ayudados de la obscuridad de la noche, mudaron rumbo hasta dar en Pulilaor, y se rehicieron de bastimentos y de agua; pero no teniéndose ya por seguros en parte alguna, y temerosos de perder las inestimables riquezas con que se hallaban, determinaron dejar aquel archipiélago.
Dudando si desembocarían por el estrecho de Sunda o de Sincapura, eligieron éste por más cercano, aunque más prolijo y dificultoso, desechando [p. 68] el otro, aunque más breve y limpio, por más distante, o lo más cierto, por más frecuentado de los muchos navíos que van y vienen de la nueva Batavia, como arriba dije.
Fiándose pues, en un práctico de aquel estrecho que iba con ellos, ayudándoles la brisa y corrientes cuanto no es decible, con banderas holandesas y bien prevenidas las armas para cualquier caso, esperando una noche que fuese lóbrega, se entraron por él con desesperada resolución y lo corrieron casi basta el fin sin encontrar sino una sola embarcación al segundo día.
Era ésta una fragata de treinta y tres codos de quilla, cargada de arroz y de una fruta que llaman «bonga», y al mismo tiempo de acometerla (por no perder la costumbre de robar, aun cuando huían) dejándola sola los que la llevaban, y eran malayos, se echaron al mar y de allí salieron a tierra para salvar las vidas.
Alegres de haber hallado embarcación en que poder aliviarse de la mucha carga con que se hallaban, pasaron a ella de cada uno de sus [p. 69] navíos siete personas con todas armas y diez piezas de artillería con sus pertrechos, y prosiguiendo con su viaje, como a las cinco de la tarde de este mismo día desembocaron.
En esta ocasión se desaparecieron cinco de los míos, y presumo que valiéndose de la cercanía a la tierra, lograron la libertad con echarse a nado.
A los veinticinco días de navegación avistamos una isla (no sé su nombre) de que por habitada de portugueses, según decían o presumían, nos apartamos y desde allí se tiró la vuelta de la Nueva Holanda, tierra aun no bastantemente descubierta de los europeos, y poseída, a lo que parece, de gentes bárbaras, y al fin de más de tres meses dimos con ella.
Desembarcados en la costa los que se enviaron a tierra con las piraguas, hallaron rastros antiguos de haber estado gente en aquel paraje, pero siendo allí los vientos contrarios y vehementes y el surgidero malo, solicitando lugar más cómodo, se consiguió en una isla de tierra llana, y hallando no sólo resguardo y abrigo a [p. 70] las embarcaciones, sino un arroyo de agua dulce, mucha tortuga y ninguna gente, se determinaron dar allí carena para volverse a sus casas.
Ocupáronse ellos en hacer esto, y yo y los míos en remendarles las velas y en hacer carne.
A cosa de cuatro meses o poco más, estábamos ya para salir a viaje, y poniendo las proas a la isla de Madagascar, o de San Lorenzo, con Lestes a popa, llegamos a ella en veintiocho días. Rescatáronse de los negros que la habitaban muchas gallinas, cabras y vacas, y noticiados de que un navío inglés mercantil estaba para entrar en aquel puerto a contratar con los negros, determinaron esperarlo y así lo hicieron.
No era esto como yo infería de sus acciones y pláticas, sino por ver si lograban el apresarlo; pero reconociendo cuando llegó a surgir que venía muy bien artillado y con bastante gente, hubo de la una a la otra parte repetidas salvas y amistad recíproca.
Diéronle los mercaderes a los piratas aguardiente y vino, y retornáronles éstos de lo que traían hurtado, con abundancia.
Ya que no por fuerza (que era imposible) no omitía diligencia el capitán Bel para hacerse dueño de aquel navío como pudiese; pero lo que tenía éste de ladrón y de codicioso, tenía el capitán de los mercaderes de vigilante y sagaz, y así sin pasar jamás a bordo nuestro (aunque con grande instancia y con convites que le hicieron, y que él no admitía, lo procuraban), procedió en las acciones con gran recato. No fue menor el que pusieron Bel y Donkin para , que no supiesen los mercaderes el ejercicio en que andaban, y para conseguirlo con más seguridad nos mandaron a mí y a los míos, de quienes únicamente se recelaban, el que pena de la vida no hablásemos con ellos palabra alguna y que dijésemos éramos marineros voluntarios suyos y que nos pagaban.
Contravinieron a este mandato dos de mis compañeros hablándole a un portugués que venía con ellos, y montándose piadosos en no quitarles la vida luego al instante los condenaron a recibir seis azotes de cada uno. Por ser ellos ciento cincuenta, llegaron los azotes a novecientos, [p. 72] y fue tal el rebenque y tan violento el impulso con que los daban, que amanecieron muertos los pobres al siguiente día.
Trataron de dejarme a mí y a los pocos compañeros que habían quedado en aquella isla ; pero considerando la barbaridad de los negros moros que allí vivían, hincado de rodillas y besándoles los pies con gran rendimiento, después de reconvenirles con lo mucho que les había servido y ofreciéndome a asistirles en su viaje como si fuese esclavo, conseguí el que me llevasen consigo.
Propusiéronme entonces, como ya otras veces me lo habían dicho, el que jurase de acompañarlos siempre y me darían armas.
Agradecíles la merced, y haciendo refleja a las obligaciones con que nací, les respondí con afectada humildad el que más me acomodaba a servirlos a ellos que a pelear con otros, por ser grande el temor que les tenía a las balas, tratándome de español cobarde y gallina, y por eso indigno de estar en su compañía, que me honrara y valiera mucho, no me instaron más.
Despedidos de los mercaderes, y bien provisionados de bastimentos, salieron en demanda del Cabo de Buena Esperanza en la costa de África, y después de dos meses de navegación, estando primero cinco días barloventándolo, lo montaron. Desde allí por espacio de un mes y medio se costeó un muy extendido pedazo de tierra firme, hasta llegar a una isla que nombran «de piedras», de donde, después de tomar agua y proveerse de leña, con las proas al Oeste y con brisas largas, dimos en la costa del Brasil en veinticinco días.
En el tiempo de dos semanas en que fuimos al luengo de la costa y sus vueltas disminuyendo altura, en dos ocasiones echaron seis hombres a tierra en una canoa, y habiendo hablado con no sé qué portugueses y comprandoles algún refresco, se pasó adelante hasta llegar finalmente a un río dilatadísimo sobre cuya boca surgieron en cinco brazas, y presumo fue el de las Amazonas, si no me engaño.
IV
Danle libertad los piratas y trae a la memoria lo que toleró en su prisión.
Debo advertir antes de expresar lo que toleré y sufrí de trabajos y penalidades en tantos años el que sólo en el condestable Nicpat y en Dick, quartamaestre del capitán Bel, hallé alguna conmiseración y consuelo en mis continuas fatigas, así socorriéndome sin que sus compañeros lo viesen en casi extremas necesidades, como en buenas palabras con que me exhortaban a la paciencia. Persuádome a que era el condestable católico sin duda alguna.
Juntáronse a consejo en este paraje y no se trató otra cosa sino que se haría de mí y de siete compañeros míos que habían quedado.
Votaron unos, y fueron los más, que nos degollasen, [p. 78] y otros, no tan crueles, que nos dejasen en tierra. A unos y otros se opusieron el condestable Nicpat, el quartamaestre Dick y el capitán Donkin con los de su séquito, afeando acción tan indigna a la generosidad inglesa.
--Bastanos--decía éste--haber degenerado de quienes somos, robando lo mejor del Oriente con circunstancias tan impías. ¿Por ventura no están clamando al cielo tantos inocentes a quienes les llevamos lo que a costa de sudores poseían, a quienes les quitamos la vida? ¿Qué es lo que hizo este pobre español ahora para que la pierda? Habernos servido como un esclavo en agradecimiento de lo que con él se ha hecho desde que lo cogimos. Dejarlo en este río donde juzgo no hay otra cosa sino indios bárbaros, es ingratitud. Degollarlo, como otros decís, es más que impiedad, y porque no dé voces que se oigan por todo el mundo su inocente sangre, yo soy, y los míos, quien los patrocina.
Llegó a tanto la controversia, que estando ya para tomar las armas para decidirla, se convinieron en que me diesen la fragata que apresaron [p. 79] en el estrecho de Syncapura, y con ella la libertad para que dispusiese de mí y de mis compañeros como mejor me estuviese.
Presuponiendo el que a todo ello me hallé presente, póngase en mi lugar quien aquí llegare y discurra de qué tamaño sería el susto y la congoja con que yo estuve.
Desembarazada la fragata que me daban de cuanto había en ella, y cambiado a las suyas, me obligaron a que agradeciese a cada uno separadamente la libertad y piedad que conmigo usaban, y así lo hice.
Diéronme un astrolabio y agujón, un derrotero holandés, una bola tinaja de agua y dos tercios de arroz; pero al abrazarme al Condestable para despedirse, me avisó cómo me había dejado, a excusas de sus compañeros, alguna sal y tasajos, cuatro barriles de pólvora, muchas balas de artillería, una caja de medicinas y otras diversas cosas.
Intimáronme (haciendo testigos de que lo oía) el que si otra vez me cogían en aquella testa, sin que otro que Dios lo remediase, me [p. 80] matarían, y que para escusarlo gobernase siempre entre el Oeste y Noroeste, donde hallaría españoles que me amparasen, y haciendo que me levase, dándome el buen viaje, o por mejor decir, mofándome y escarneciéndome, me dejaron ir.
Alabo a cuantos, aun con riesgo de la vida, solicitan la libertad, por ser ella la que merece, aun entre animales brutos, la estimación.
Sacónos a mí y a mis compañeros tan no esperada dicha copiosas lágrimas, y juzgo corrían gustosas por nuestros rostros por lo que antes les habíamos tenido reprimidas y ocultas en nuestras penas.
Con un regocijo nunca esperado suele de ordinario embarazarse el discurso, y pareciéndonos sueño lo que pasaba, se necesitó de mucha reflexa para creernos libres.
Fue nuestra acción primera levantar las voces al cielo engrandeciendo a la divina misericordia como mejor pudimos, y con inmediación dimos las gracias a la que en el mar de tantas borrascas fue nuestra estrella.
Creo hubiera sido imposible mi libertad si continuamente no hubiera ocupado la memoria y afectos en María Santísima de Guadalupe de México, de quien siempre protesto viviré esclavo por lo que le debo.
He traído siempre conmigo un retrato suyo, y temiendo no le profanaran los herejes piratas cuando me apresaron, supuesto que entonces quitándonos los rosarios de los cuellos y reprendiéndonos como a impíos y supersticiosos, los arrojaron al mar, como mejor pude se lo quité de la vista, y la vez primera que sub al tope o escondí allí.
Los nombres de los que consiguieron conmigo la libertad y habían quedado de los veinticinco (porque de ellos en la isla despoblada de Poliubi dejaron ocho, cinco se huyeron en Syncapura, dos murieron de los azotes en Madagascar, y otros tres tuvieron la misma suerte en diferentes parajes) son Juan de Casas, español, natural de la Puebla de los Ángeles, en Nueva España; Juan Pinto y Marcos de la Cruz, indios pangasinán aquél, y éste pampango; Francisco [p. 82] de la Cruz y Antonio González, sangleyes; Juan Díaz, Malabar, y Pedro, negro de Mozambique, esclavo mío. A las lágrimas de regocijo por la libertad conseguida se siguieron las que bien pudieran ser de sangre por los trabajos pasados, los cuales nos representó luego al instante la memoria en este compendio.
A las amenazas con que estando sobre la isla de Caponiz nos tomaron la confesión para saber qué novios y con qué armas estaban para salir de Manila, y cuáles lugares eran más ricos, añadieron dejarnos casi quebrados los dedos de las manos con las llaves de las escopetas y carabinas y sin atender a la sangre que lo manchaba nos hicieron hacer ovillo del algodón que venía en greña para cocer velas; continuóse este ejercicio siempre que fue necesario en todo el viaje, siendo distribución de todos los días, sin dispensa alguna, baldear y barrer por dentro y fuera las embarcaciones.
Era también común a todos nosotros limpiar los alfanjes. cañones y llaves de carabinas con tiestos de lozas de China, molidos cada tercero [p. 83] día; hacer meollar, colchar cables, faulas y contrabrasas, hacer también cajetas, embergues y mojeles.
Añadíase a esto ir al timón y pilar el arroz que de continuo comían, habiendo precedido el remojarlo para hacerlo harina y hubo ocasión en que a cada uno se nos dieron once costales de a dos arrobas por tarea de un solo día con pena de azotes (que muchas veces toleramos) si se faltaba a ello.
Jamás en las turbonadas que en tan prolija navegación experimentamos, aferraron velas, nosotros éramos los que lo hacíamos, siendo el galardón ordinario de tanto riesgo crueles azotes; o por no ejecutarlo con toda prisa, o porque las velas, como en semejantes frangentes sucede, solían romperse.
El sustento que se nos daba para que no nos faltasen las fuerzas en tan continuo trabajo se reducía a una ganta (que viene a ser un almud) de arroz, que se sancochaba como se podía; valiéndonos de agua de la mar en vez de la sal que le sobraba. y que jamás nos dieron; menos [p. 84] de un cuartillo de agua se repartía a cada uno para cada día.
Carne, vino, aguardiente, bonga, ni otra alguna de las muchas miniestras que traían llegó a nuestras bocas y teniendo cocos en grande copia nos arrojaban sólo las cáscaras para hacer bonote, que es limpiarlas y dejarlas como estopa para calafatear, y cuando por estar surgidos los tenían frescos, les bebían el agua y los arrojaban al mar.
Diéronnos en el último año de nuestra prisión el cargo de la cocina. y no sólo contaban los pedazos de carne que nos entregaban, sino que también los medían para que nada comiésemos.
¡Notable crueldad y miseria es ésta! pero no tiene comparación a la que se sigue. Ocupáronnos también en hacerles calzado de lona y en coserles camisas y calzoncillos, y para ello se nos daban contadas y medidas las hebras de hilo, y si por echar tal vez menudos los pespuntes, como querían, faltaba alguna, correspondían a cada una que le añadía veinticinco azotes.
Tuve yo otro trabajo de que se privilegiaron mis compañeros, y fue haberme obligado a ser barbero, y en este ejercicio me ocupaban todos los sábados sin descansar ni un breve rato, siguiéndosele a cada descuido de la navaja, y de ordinario eran muchos, por no saber científicamente su manejo, bofetadas crueles y muchos palos.
Todo cuanto aquí se ha dicho sucedía a bordo, porque sólo en Puliubi, y en la is la despoblada de la Nueva Holanda para hacer agua y leña y para colchar un cable de bejuco nos desembarcaron.
Si quisiera especificar particulares sucesos me dilatara mucho, y con individuar uno u otro se discurrirán los que callo.
Era para nosotros el día del lunes el más temido, porque haciendo un círculo de bejuco en torno de la mesana, y amarrándonos a él las siniestras, nos ponían en las derechas unos rebenques, y habiéndonos desnudado nos obligaban con puñales y pistolas a los pechos a que unos a otros nos azotásemos.
Era igual la vergüenza y el dolor que en ello teníamos al regocijo y aplauso con que lo festejaban.
No pudiendo asistir mi compañero Juan de Casas a la distribución del continuo trabajo que nos rendía, atribuyéndolo el capitán Bel a la que llamaba flojera, dijo que el lo curaría, y por modo fácil (perdóneme la decencia y el respeto que se debe a quien esto lee que lo refiera) redújose éste a hacerle beber, desleídos en agua, los excrementos del mismo capitán, teniéndole puesto un cuchillo al cuello para acelerarle la muerte si le repugnasen, y como a tan no oída medicina se siguiesen grandes vómitos que le causó el asco, y con que accidentalmente recuperó la salud, desde luego nos la recetó, con aplauso de todos, para cuando por nuestras desdichas adoleciésemos.
Sufría ya todas estas cosas, porque por el amor que tenía a mi vida no podía más, y advirtiendo había días enteros que los pasaban borrachos, sentía no tener bastantes compañeros [p. 87] de quien valerme para matarlos y alzándome con la fragata irme a Manila; pero también puede ser que no me fiara de ellos aunque los tuviera por no haber otro español entre ellos sino Juan de Casas.
Un día que más que otro me embarazaba las acciones este pensamiento, llegándose a mí uno de los ingleses, que se llamaba Cornelio, y gastando larga prosa para encargarme el secreto, me propuso si tendría valor para ayudarle con los míos a sublevarse.
Respondíle con gran recato: pero asegurándome tenía ya convencidos a algunos de los suyos (cuyos nombres dijo) para lo propio, consiguió de mí el que no le faltaría llegado el caso, pero pactando primero lo que para mi seguro me pareció convenir.
No fue ésta tentativa de Cornelio, sino realidad, y de hecho había algunos que se lo aplaudiesen, pero por motivos que yo no supe desistió de ello.
Persuádome a que él fue sin duda quien dio [p. 88] noticia al Capitán Bel, de que yo y los míos lo querían matar, porque comenzaron a vivir de allí en adelante con más vigilancia abocando dos piezas cargadas de munición hacia la proa donde siempre estábamos, y procediendo con gran cautela.
No dejó de darme toda esta prevención de cosas grande cuidado, y preguntándole al condestable Nicpat, mi patrocinador, lo que lo causaba, no me respondió otra cosa sino que mirásemos yo y los míos cómo dormíamos.
Maldiciendo yo entonces la hora en que me habló Cornelio, me previne como mejor pude para la muerte. A la noche de este día amarrándome fuertemente contra la mesana, comenzaron a atormentarme para que confesase lo que acerca de querer alzarme con el navío tenía dispuesto.
Negué con la mayor constancia que pude y creo que a persuasiones del condestable me dejaron solo: llegóse éste entonces a mí, y asegurándome el que de ninguna manera peligraría [p. 89] si me fiase dél, después de referirle enteramente lo que me había pasado, desamarrándome, me llevó al camarote del capitán.
Hincado de rodillas en su presencia, dije lo que Cornelio me había propuesto.
Espantado el capitán Bel con esta noticia, haciendo primero el que en ella me ratificase con juramento, con amenaza de castigarme por no haberle dado cuenta de ello inmediatamente, me hizo cargo de traidor y de sedicioso.
Yo, con ruegos y lágrimas, y el condestable Nicpat con reverencias y súplicas, conseguimos que me absolviese, pero fue imponiéndome con pena de la vida que guardase el secreto.
No pasaron muchos días sin que de Cornelio y sus secuaces echasen mano, y fueron tales los azotes con que los castigaron que yo aseguro el que jamás se olviden de ellos mientras vivieren, y con la misma pena y otras mayores se les mandó el que ni conmigo ni con los míos se entrometiesen; prueba de la bondad de los azotes sea el que uno de los pacientes, que se llamaba [p. 90] Enrique, recogió cuanto en plata, oro y diamantes le había cabido, y quizás receloso de otro castigo, se quedó en la isla de San Lorenzo, sin que valiesen cuantas diligencias hizo el capitán Bel para recobrarlo.
Hilación es, y necesaria, de cuanto aquí se ha dicho, poder competir estos piratas en crueldad y abominaciones a cuantos en la primera plana de este ejercicio tienen sus nombres, pero creo el que no hubieran sido tan malos como para nosotros lo fueron, si no estuviera con ellos un español que se preciaba de sevillano y se llamaba Miguel.
No hubo trabajo intolerable en que nos pusiesen, no hubo ocasión alguna en que nos maltratasen, no hubo hambre que padeciésemos, ni riesgo de la vida en que peligrásemos, que no viniese por su mano y su dirección, haciendo gala de mostrarse impío y abandonado lo católico en que nació por vivir pirata y morir hereje.
Acompañaba a los ingleses, y esto era para mi y para los míos lo más sensible, cuando se ponían de fiesta, que eran las Pascuas de Navidad, [p. 91] y los domingos del año, leyendo o rezando lo que ellos en sus propios libros.
Alúmbrele Dios el entendimiento, para que, enmendando su vida, consiga el perdón de sus iniquidades.
V
Navega Alonso Ramírez y sus compañeros sin saber dónde estaban ni la parte a que iban; dícense los trabajos y sustos que padecieron hasta varar tierra.
Basta de estos trabajos, que aun para leído son muchos, por pasar a otros de diversa especie.
No sabía yo ni mis compañeros el paraje en que nos hallábamos ni el término que tendría nuestro viaje, porque ni entendía el derrotero holandés ni teníamos carta que entre tantas confusiones nos sirviera de algo, y para todos era aquélla la vez primera que allí nos veíamos.
En estas dudas, haciendo reflexa a la sentencia que nos habían dado de muerte si segunda vez nos aprisionaban, cogiendo la vuelta del Oeste me hice a la mar.
A los seis días sin haber mudado la derrota, avistamos tierra que parecía firme por lo tendido [p. 96] y alta y poniendo la proa al Oesnoroeste me hallé el día siguiente a la madrugada sobre tres islas de poca ambitu.
Acompañado de Juan de Casas en un cayuco pequeño que en la fragata había, salí a una de ellas, donde se hallaron pájaros, tabones y bobos, y trayendo grandísima cantidad de ellos para cenizarlos, me vine a bordo.
Arrimándonos a la costa proseguimos por el largo de ella, y a los diez días se descubrió una isla1 y al parecer grande; eran entonces las seis de la mañana, y a la misma hora se nos dejó ver una armada de basta veinte velas de varios portes y echando bandera inglesa me llamaron, con una pieza.
Dudando si llegaría discurrí el que viendo a mi bordo cosas de ingleses quizás no me creerían la relación que les diese, sino que presumirían había yo muerto a los dueños de la fragata y que andaba fugitivo por aquellos mares, y aunque con turbonada, que empezó a entrar, [p. 97] juzgando me la enviaba Dios para mi escape, largué las velas de gavia y con el aparejo siempre en la mano (cosa que no se atrevió a hacer ninguna de las naos inglesas), escapé con la proa al Norte caminando todo aquel día y noche sin mudar derrota.
Al día siguiente volví la vuelta del Oeste a proseguir mi camino, y al otro por la parte del Leste tomé una isla.2
Estando ya sobre ella se nos acercó una canoa con seis hombres a reconocernos y apenas supieron de nosotros ser españoles y nosotros de ellos que eran ingleses, cuando corriendo por nuestros cuerpos un sudor frío, determinamos morir primero de hambre entre las olas que no exponernos otra vez a tolerar impiedades.
Dijeron que si queríamos comerciar hallaríamos allí azúcar, tinta, tabaco y otros buenos géneros.
Respondíles que eso queríamos, y atribuyendo a que era tarde para poder entrar con el pretexto [p. 98] de estarme a la capa aquella noche y con asegurarles también el que tomaríamos puerto al siguiente día, se despidieron y poniendo luego al instante la proa al Leste me salí a la mar.
Ignorantes de aquellos parajes, y persuadidos a que no hallaríamos sino ingleses donde llegásemos, no cabía en mi ni en mis compañeros consuelo alguno, y más viendo que el bastimento se iba acabando, y que si no fuera por algunos aguaceros en que cogimos alguna, absolutamente nos faltara el agua.
Al Leste, como dije, y al Lesnordeste corrí tres días y después cambié la proa al Noroeste, y gobernando a esta parte seis días continuos llegué a una isla alta y grande y acercándome por una punta que tiene al Leste a reconocerla, salió de ella una lancha con siete hombres para nosotros.
Sabiendo de mí ser español y que buscaba agua y leña y algún bastimento, me dijeron ser aquella isla de Guadalupe, donde vivían franceses y que con licencia del gobernador (que daría sin repugnancia) podría provisionarme en [p. 99] ella de cuanto necesitase y que si también quería negociación no faltaría forma, como no les faltaba a algunos que allí llegaban.
Dije que sí entraría pero que no sabía por dónde por no tener carta ni práctico que me guiase y que me dijesen en qué parte del mundo nos hallábamos.
Hízoles notable fuerza el oírme esto, e instándome que de dónde había salido y para qué parte, arrepentido inmediatamente de la pregunta, sin responderles a propósito, me despedí.
No se espante quien esto leyere, de la ignorancia en que estábamos de aquellas islas porque habiendo salido de mi patria de tan poca edad, nunca supe (ni cuidé de ello después) qué islas son circunvecinas y cuáles sus nombres; menos razón había para que Juan de Casas, siendo natural de la Puebla, en lo mediterráneo de la Nueva España, supiese de ellas, y con más razón militaba lo propio en los compañeros restantes, siendo todos originarios de la India oriental donde no tienen necesidad de noticia que les importe de aquellos mares ; pero no obstante [p. 100] , bien presumía yo el que era parte de la América en la que nos hallábamos.
Antes de apartarme de allí les propuse a mía compañeros el que me parecía imposible tolerar más, porque ya para los continuos trabajos en que nos víamos nos faltaban fuerzas, con circunstancia de que los bastimentos eran muy pocos, y que pues los franceses eran católicos, surgiésemos a merced suya, en aquella isla, persuadidos que haciéndoles relación de nuestros infortunios les obligarla la piedad cristiana a patrocinarnos.
Opusiéronse a este dictamen mío con grande esfuerzo, siendo el motivo el que a ellos por su color, y por no ser españoles, los harían esclavos y que les sería menos sensible el que yo con mis manos los echase al mar, que ponerse en las de extranjeros para experimentar sus rigores.
Por no contristarlos, sintiendo más sus desconsuelos que los míos, mareé la vuelta del Norte todo el día, y el siguiente al Nornordeste, y por esta derrota a los tres días di vista a [p. 101] una isla,3 y de allí, habiéndola montado por a banda del Sur, y dejando otra4 par la babor, después de dos días que fuimos al Noroeste y al Oesnoroeste me hallé cercado de islotes entre dos grandes islas.5
Costóme notable cuidado salir de aquí por el mucho mar y viento que hacía y corriendo con sólo el trinquete para el Oeste, después de tres días descubrí una isla grandísima6, alta y montuosa; pero habiendo amanecido cosa de seis leguas sotaventando de ella para la parte del Sur, nunca me dio lugar el tiempo para cogerla, aunque guiñé al Noroeste.
Gastados poco más de otros tres días sin rematarla, reconocidos dos islotes7 eché al Sudoeste, y después de un día sin notar cosa alguna ni avistar tierra, para granjear lo perdido volví al Noroeste.
Al segundo día de esta derrota, descubrí y me acerqué a una isla grande8; vide en ella, a cuanto permitió la distancia, un puerto con algunos cayuelos fuera y muchas embarcaciones adentro.
Apenas vide que salían de entre ellas dos balandras con bandera inglesa para reconocerme, cargando todo el paño me atravesé a esperarlas, pero por esta acción o por otro motivo que ellos tendrían, no atreviéndose a llegar cerca, se retiraron al puerto. Proseguí mi camino, y para montar una punta que salía por la proa goberné al Sur, y montada muy para a fuera volví al Oeste y al Oesnoroeste, hasta que a los dos días y medio llegué a una isla como de cinco o seis leguas de largo, pero de poca altura, de donde salió para mí una balandra con bandera inglesa.
A punto cargué el paño y me atravesé, pero después de haberme cogido el barlovento, reconociéndome [p. 103] por la popa, y muy despacio se volvió a la isla.
Llámela disparando una pieza sin bala, pero no hizo caso. No haber llegado a esta isla, ni arrojádome al puerto de la antecedente era a instancias y lágrimas de mía compañeros, a quienes apenas vían cosa que tocase a inglés cuando al instante les faltaba el espíritu y se quedaban como azogados por largo rato.
Despechado entonces de mí mismo y determinado a no hacer caso en lo venidero de sus sollozos, supuesto que no comíamos sino lo que pescábamos, y la provisión de agua era tan poca que se reducía a un barril pequeño y a dos tinajas, deseando dar en cualquiera tierra para (aunque fuese poblada de ingleses) varar en ella, navegué ocho días al Oeste y al Oesudueste, y a las ocho de la mañana de aquel en que a nuestra infructuosa y vaga navegación se le puso término (por estar ya casi sobre él) , reconocí un muy prolongado bajo de arena y piedra, no manifestando el susto que me causó su vista, orillándome a él como mejor se pudo, por una [p. 104] quebrada que hacía, lo atravesé, sin que hasta las cinco de la tarde se descubriese tierra.
Viendo su cercanía, que por ser en extremo baja, y no haberla por eso divisado, era ya mucha, antes que se llegase la noche hice subir al tope por si se descubría otro bajo de que guardarnos y manteniéndome a bordos lo que quedó del día, poco después de anochecer di fondo en cuatro brazas, y sobre piedras.
Fue esto con solo un anclote por no haber más, y con un pedazo de cable de cáñamo de hasta diez brazas ajustado a otro de bejuco (y fue el que colchamos en Poliubí) que tenía sesenta, y por ser el anclote (mejor lo llamara rezón) tan pequeño que sólo podría servir para una chata, lo ayudé con una pieza de artillería entalingada con un cable de guamutil de cincuenta brazas.
Crecía el viento al peso de la noche y con gran pujanza y por esto y por las piedras del fondo poco después de las cinco de la mañana se rompieron los cables.
Viéndome perdido mareé todo el paño luego [p. 105] al instante, por ver si podía montar una punta que tenía a la vista; pero era la corriente tan en extremo furiosa, que no nos dio lugar ni tiempo para poder orzar, con que arribando más y más y sin resistencia, quedamos varados entre mucaras en la misma punta.
Era tanta la mar y los golpes que daba el navío tan espantosos, que no sólo a mis compañeros, sino aun a mí que ansiosamente deseaba aquel suceso para salir a tierra, me dejó confuso, y más hallándome sin lancha para escaparlos.
Quebrábanse las olas, no sólo en la punta sobre que estábamos, sino en lo que se vía de la costa con grandes golpes, y a cada uno de los que a correspondencia daba el navío, pensábamos que se abría y nos tragaba el abismo.
Considerando el peligro en la dilación, haciendo fervorosos actos de contrición y queriendo merecerle a Dios su misericordia sacrificándole mi vida por la de aquellos pobre, ciñéndome un cabo delgado para que lo fuesen largando, me arrojé al agua.
Quiso concederme su piedad el que llegase a [p. 106] tierra donde lo hice firme, y sirviendo de andarivel a los que no sabían nadar, convencidos de no ser tan difícil el tránsito como se lo pintaba el miedo, conseguí el que ( no sin peligro manifiesto de ahogarse dos) a más de media tarde estuviesen salvos.
VI
Sed, hambre, enfermedades, muertes con que fueron atribulados en esta costa: hallan inopinadamente gente católica y saben estar en tierra firme de Yucatán en la Septentrional América.
Tendría de ámbito la pena que terminaba esta punta como doscientos pasos y por todas partes la cercaba el mar, y aun tal vez por la violencia con que la hería se derramaba por toda ella con grande ímpetu.
No tenía árbol ni cosa alguna a cuyo abrigo pudiésemos repararnos contra el viento, que soplaba vehementísimo y destemplado; pero haciendole a Dios nuestro Señor repetidas súplicas y promesas, y persuadidos a que estábamos en parte donde jamás saldríamos, se pasó la noche.
Perseveró el viento, y por el consiguiente no se sosegó el mar hasta de allí a tres días; pero no obstante, después de haber amanecido, reconociendo su cercanía nos cambiamos a tierra firme, [p. 110] que distaría de nosotros como cien pasos, y no pasaba de la cintura el agua donde más hondo.
Estando todos muertos de sed y no habiendo agua dulce en cuanto se pudo reconocer en algún espacio, posponiendo mi riesgo al alivio y conveniencia de aquellos míseros, determiné ir a bordo, y encomendándome con to do afecto a María Santísima de Guadalupe, me arrojé al mar y llegué al navío, de donde saqué un hacha para cortar y cuanto me pareció necesario para hacer fuego.
Hice segundo viaje, y a empellones, o por mejor decir, milagrosamente, puse un barrilete de agua en la misma playa, y no atreviéndome aquel día a tercer viaje, después que apagamos todos nuestra ardiente sed, hice que comenzasen los más fuertes a destrozar palmas de las muchas que allí había, para comer los cogollos, y encendiendo candela se pasó la noche.
Halláronse el día unos charcos de agua (aunque algo salobre) entre aquellas palmas, y mientras se congratulaban los compañeros por este hallazgo, acompañándome Juan de Casas, [p. 111] pasé al navío, de donde en el cuyuco que allí traíamos (siempre con riesgo por el mucho mar y la vehemencia del viento) sacamos a tierra el velacho, las dos velas del trinquete y gavia y pedazos de otras.
Sacamos también escopetas, pólvora y municiones y cuanto nos pareció por entonces más necesario para cualquier accidente.
Dispuesta una barraca en que cómodamente cabíamos todos, no sabiendo a qué parte de la costa se había de caminar para buscar gente, elegí sin motivo especial la que corre al Sur . Yendo conmigo Juan de Casas, y después de haber caminado aquel día como cuatro leguas, matamos dos puercos monteses, y escrupulizando el que se perdiese aquella carne en tanta necesidad, cargamos con ellos para que los lograsen los campaneos.
Repetimos lo andado a la mañana siguiente hasta llegar a un río de agua salada, cuya ancha y profunda boca nos atajó los pasos, y aunque par haber descubierto unos ranchos antiquísimos hechos de paja, estábamos persuadidos [p. 112] a que dentro de breve se hallaría gente, con la imposibilidad de pasar adelante, después de cuatro días de trabajo nos volvimos tristes.
Hallé a los compañeros con mucho mayores aflicciones que las que yo traía, porque los charcos de donde se proveían de agua se iban secando, y todos estaban tan hinchados que parecían hidrópicos.
Al segundo día de mi llegada se acabó el agua, y aunque por el término de cinco se hicieron cuantas diligencias nos dictó la necesidad para conseguirla, excedía a la de la mar en la amargura la que se hallaba.
A la noche del quinto día, postrados todos en tierra, y más con los afectos que con las voces, por sernos imposible el articularlas, le pedimos a la Santísima Virgen de Guadalupe el que pues era fuente de aguas vivas para sus devotos compadeciéndose de los que ya casi agonizábamos con la muerte, nos socorriese como a hijos, protestando no apartar jamás de nuestra memoria, para agradecérselo, beneficio [p. 113] tanto. Bien sabéis, madre y señora mía amantísima, el que así pasó.
Antes que se acabase la súplica, viniendo por el Sueste la turbonada, cayó un aguacero tan copioso sobre nosotros, que refrigerando los cuerpos y dejándonos en el cayuco y en cuantas vasijas allí teníamos provisión bastante, nos dio las vidas.
Era aquel sitio, no sólo estéril y falto de agua, sino muy enfermo, y aunque así lo reconocían los campaneos, temiendo morir en el camino, no había modo de convencerlos para que lo dejásemos; pero quiso Dios que lo que no recabaron mis súplicas, lo consiguieron los mosquitos (que también allí había) con su molestia, y ellos eran, sin duda alguna, los que en parte les habían causado las hinchazones que he dicho con sus picadas.
Treinta días se pasaron en aquel puesto comiendo chachalacas, palmitos y algún marisco, y antes de salir de él por no omitir diligencia pase al navío que hasta entonces no se había [p. 114] escatimado, y cargando con bala toda la artillería la disparé dos veces.
Fue mi intento el que si acaso había gente la tierra adentro, podía ser que les moviese el estruendo a saber la causa, y que acudiendo allí se acabasen nuestros trabajos con su venida.
Con esta esperanza me mantuve basta el siguiente día en cuya noche (no sé cómo) , tomando fuego un cartucho de a diez que tenía en la mano, no sólo me la abrasó, sino que me maltrató un muslo, parte del pecho, toda la cara y me voló el cabello.
Curado como mejor se pudo con ungüento blanco, que en la caja de medicina que me dejó el condestable se había hallado, y a la subsecuente mañana, dándoles a los compañeros el aliento, de que yo más que ellos necesitaba, salí de allí.
Quedóse (ojalá la pudiéramos haber traído con nosotros, aunque fuera a cuestas, por lo que en adelante diré) , quedóse, digo, la fragata, que en pago de lo mucho que yo y los míos [p. 115] servimos a los ingleses nos dieron graciosamente.
Era (y no sé si todavía lo es) de treinta y tres codos de quilla y con tres aforros, los palos y vergas de excelentísimo pino, la fábrica toda de lindo galibo, y tanto, que corría ochenta leguas por singladura con viento fresco; quedáronse en ella y en las playas nueve piezas de artillería de hierro con más de dos mil balas de a cuatro, de a seis y de a diez, y todas de plomo; cien quintales, por lo menos, de este metal, cincuenta barras de estaño, sesenta arrobas de hierro, ochenta barras de cobre del Japón, muchas tinajas de la China, siete colmillos de elefante, tres barriles de pólvora, cuarenta cañones de escopeta, diez llaves, una caja de medicinas y muchas herramientas de cirujano.
Bien provisionados de pólvora y municiones y no otra cosa, y cada uno de nosotros con escopeta, comenzamos a caminar por la misma marina la vuelta del Norte, pero con mucho espacio por la debilidad y flaqueza de los compañeros, y en llegar a un arroyo de agua dulce, [p. 116] pero bermeja, que distaría del primer sitio menos de cuatro leguas, se pasaron dos días.
La consideración de que a este paso sólo podíamos acercarnos a la muerte, y con mucha prisa me obligó a que, valiéndome de las más suaves palabras que me dictó el cariño, les propusiese el que pues ya no les podía faltar el agua, y como víamos acudía allí mucha volatería que les aseguraba el sustento, tuviesen a bien el que, acompañado de Juan de Casas, me adelantase hasta hallar poblado, de donde protestaba volverla cargado de refresco para sacarlos de allí.
Respondieron a esta proposición con tan lastimeras voces y copiosas lágrimas, que me las sacaron de lo más tierno del corazón en mayor raudal.
Abrazándose de mí, me pedían con mil amores y ternuras que no les desamparase, y que, pareciendo imposible en lo natural poder vivir el más robusto, ni aun cuatro días, siendo la demora tan corta, quisiese, como padre que era de todos, darles mi bendición en sus postreras [p. 117] boqueadas y que después prosiguiese, muy enhorabuena, a bus car el descanso que a ellos les negaba su infelicidad y desventura en tan extraños climas.
Convenciéronme sus lágrimas a que así lo hiciese; pero pasados seis días sin que mejorasen, reconociendo el que yo me iba hinchando, y que mi falta les aceleraría la muerte, temiendo, ante todas cosas la mía, conseguí el que aunque fuese muy a poco a poco se prosiguiese el viaje.
Iba yo y Juan de Casas descubriendo lo que habían de caminar los que me seguían, y era el último, como más enfermo Francisco de la Cruz, sangley, a quien desde el trato de cuerda que le dieron los ingleses antes de llegar a Caponiz, le sobrevinieron mil males, siendo el que ahora le quitó la vida dos hinchazones en los pechos y otra en el medio de las espaldas que le llegaba al cerebro.
Habiendo caminado como una legua, hicimos alto, y siendo la llegada de cada uno según sus fuerzas; a más de las nueve de la noche [p. 118] no estaban juntos, porque este Francisco de la Cruz aun no había llegado.
En espera suya se pasó la noche, y dándole orden a Juan de Casas que prosiguiera el camino antes que amaneciese, volví en su busca; hallélo a cosa de media legua, ya casi boqueando, pero en su sentido.
Deshecho en lágrimas y con mal articuladas razones, porque me las embargaba el sentimiento, le dije lo que para que muriese conformándose con la voluntad de Dios y en gracia suya me pareció a propósito, y poco antes del mediodía rindió el espíritu.
Pasadas como dos horas hice un profunda hoyo en la misma arena, y pidiéndole a la divina majestad el descanso de su alma, lo sepulté, y levantando una cruz (hecha de dos toscos maderos) en aquel lugar, me volví a los míos.
Hallélos alojados delante de donde habían salido como otra legua, y a Antonio González, el otro sangley, casi moribundo, y no habiendo regalo que poder hacerle ni medicina alguna [p. 119] con que esforzarlo, estándolo consolando, o de triste, o de cansado, me quedé dormido, y despertándome el cuidado a muy breve rato, lo hallé difunto.
Dímosle sepultura entre todos el siguiente día, y tomando por asunto una y otra muerte, los exhorté a que caminásemos cuanto más pudiésemos, persuadidos a que así sólo se salvarían las vidas.
Anduviéronse aquel día como tres leguas, y en los tres siguientes se granjearon quince, y fue la causa que con el ejercicio del caminar, al paso que se sudaba se revolvían las hinchazones y se nos aumentaban las fuerzas.
Hallóse aquí un río de agua salada muy poco ancho y en extremo hondo, y aunque retardó por todo un día un manglar muy espeso el llegar a él, reconocido después de sondarlo faltarle vado, con palmas que se cortaron se le hizo puente y se fue adelante, sin que el hallarme en esta ocasión con calentura me fuese estorbo.
Al segundo día que allí salimos, yendo yo [p. 120] y Juan de Casas precediendo a todos, atravesó por el camino que llevábamos un disforme oso, y no obstante el haberlo herido con la escopeta se vino para mí, y aunque me defendía yo con el mocho como mejor podía, siendo pocas mis fuerzas y las suyas muchas, a no acudir a ayudarme mi compañero, me hubiera muerto; dejámoslo allí tendido, y se pasó de largo.
Después de cinco días de este suceso llegamos a una punta de piedra, de donde me parecía imposible pasar con vida por lo mucho que me había postrado la calentura, y ya entonces estaban notablemente recobrados todos, por mejor decir, con salud perfecta.
Hecha mansión, y mientras entraban en el monte adentro a buscar comida, me recogí a un rancho, que con una manta que llevábamos, al abrigo de una peña me habían hecho, y quedó en guarda mi esclavo Pedro.
Entre las muchas imaginaciones que me ofreció el desconsuelo, en esta ocasión fue la más molesta el que sin duda estaba en las costas de la Florida en la América, y que siendo cruelísimos [p. 121] en extremo sus habitadores, por último habíamos de reunir las vidas en sus sangrientas manos.
Interrumpióme estos discursos mi muchacho con grandes gritos, diciendome que descubría gente por la costa y que venía desnuda.
Levantéme asustado, y tomando en la mano la escopeta me salí fuera, y encubierto de la peña a cuyo abrigo estaba, reconocí dos hombres desnudos con cargas pequeñas a las espaldas, y haciendo ademanes con la cabeza como quien busca algo, no me pesó de que viniesen sin armas, y por estar ya a tiro mío les salí al encuentro.
Turbados ellos mucho más sin comparación que lo que yo lo estaba, lo mismo fue verme que arrodillarse, y puestas las manos comenzaron a dar voces en castellano y a pedir cuartel.
Arrojé yo la escopeta, y llegándome a ellos los abracé, y respondiéronme a las preguntas que inmediatamente les hice, dijéronme que eran católicos y que acompañando a su amo que venía atrás y se llamaba Juan González, y [p. 122] era vecino del pueblo de Tejosuco, andaban por aquellas playas buscando ámbar, dijeron también el que era aquella costa la que llamaban de Bacalal en la provincia de Yucatán.
Siguióse a estas noticias tan en extremo alegres y más en ocasión en que la vehemencia de mi tristeza me ideaba muerto entre gentes bárbaras el darle a Dios y a su santísima Madre repetidas gracias, y disparando tres veces, que era contraseña para que acudiesen los compañeros, con su venida, que fue inmediata y acelerada, fue común entre todos el regocijo.
No satisfechos de nosotros los yucatecos, dudando si seríamos de los piratas ingleses y franceses que por allí discurren, sacaron de lo que llevaban en sus mochilas para que comiésemos, y dándoles (no tanto por retorno, cuanto porque depusiesen el miedo que en ellos veíamos) dos de nuestras escopetas, no las quisieron.
A breve rato nos avistó su amo porque venía siguiendo a sus indios con pasos lentos, y reconociendo el que quería volver aceleradamente atrás para meterse en lo más espeso del monte, [p. 123] donde no sería fácil el que lo hallásemos, quedando en rehenes uno de sus dos indios, fue el otro a persuasiones y súplicas nuestras a asegurarlo.
Después de una larga plática que entre sí tuvieron, vino, aunque con sobresalto y recelo, según por el rostro se le advertía y en sus palabras se denotaba, a nuestra presencia; y hablándole yo con grande benevolencia y cariño, y haciéndole una relación pequeña de mis trabajos grandes, entregándole todas nuestras armas para que depusiese el miedo con que lo víamos, conseguí el que se quedase con nosotros aquella noche, para salir a la mañana siguiente donde quisiese llevarnos.
Díjonos, entre varios cosas que se parlaron, le agradeciésemos a Dios por merced muy suya, el que no me hubiesen visto sus indios primero, y a largo trecho, porque si teniéndonos por piratas se retiraran al monte para guarecerse en su espesura, jamás saldríamos de aquel paraje inculto y solitario, porque nos faltaba embarcación para conseguirlo.
VII
Pasan a Teiosuco, de allí a Valladolid, donde experimentan molestias; llegan a Mérida; vuelve Alonso Ramírez a Valladolid, y son aquéllas mayores. Causa por que vino a México y lo que de ello resulta.
Si a otros ha muerto un no esperado júbilo, a mí me quitó la calentura el que ya se puede discurrir si sería grande; libre, pues de ella, salimos de allí cuando rompía el día, y después de haber andado por la playa de la ensenada una legua, llegamos a un puertecillo donde tenían varada una canoa que habían pasado ; entramos en ella, y quejándonos todos de mucha sed, haciéndonos desembarcar en una pequeña isla de las muchas que allí se hacen, a que viraron luego, hallamos un edificio, al parecer antiquísimo, compuesto de solas cuatro paredes, y en el medio de cada una de ellas una pequeña puerta, y a correspondencia otra, en el medio, [p. 128] de mayor altura (sería la de las paredes de afuera como tres estados).
Vimos también allí cerca unos pozos hechos a mano y llenos de excelente agua. Después que bebimos hasta quedar satisfechos, admirados de que en un islote que boxeaba doscientos pasos, se hallase agua, y con las circunstancias del edificio que tengo dicho, supe el que no sólo éste, sino otros que se hallan en partes de aquella provincia, y mucho mayores, fueron fábrica de gentes que muchos siglos antes que la conquistaran los españoles vinieron a ella.
Prosiguiendo nuestro viaje, a cosa de las nueve del día se divisó una canoa de mucho porte. Asegurándonos la vela que traían ( que se reconoció ser de petate o estera, que todo es uno) , no ser piratas ingleses como se presumió, me propuso Juan González el que les embistiésemos y los apresásemos.
Era el motivo que para cohonestarlos se le ofreció el que eran indios gentiles de la Sierra los que en ella iban, y que llevándolos al cura de su pueblo para que los catequizase, como [p. 129] cada día lo hacía con otros, le haríamos con ello un estimable obsequio, a que se añadía el que habiendo traído bastimentos para solos tres, siendo ya nueve los que allí ya íbamos, y muchos los días que sin esperanza de hallar comida habíamos de consumir para llegar a poblado, podíamos, y aun debíamos, valernos de los que sin duda llevaban los indios.
Parecióme conforme a razón lo que proponía, y a vela y remo les dimos caza. Eran catorce las personas (sin unos muchachos) que en la canoa iban, y habiendo hecho poderosa resistencia disparando sobre nosotros lluvias de flechas, atemorizados de los tiros de escopeta, que aunque eran muy continuos y espantosos iban sin balas, porque siendo impiedad matar a aquellos pobres sin que nos hubiesen ofendido, ni aun levemente, di rigurosa orden a los míos de que fuese así.
Después de haberles abordado le hablaron a Juan González que entendía su lengua, y prometiéndole un pedazo de ámbar que pesaría [p. 130] dos libras, y cuanto maíz quisiésemos del que allí llevaban, le pidieron la libertad.
Propúsome el que si así me parecía se les concediese, y desagradándome el que más se apeteciese el ámbar que la reducción de aquellos miserables gentiles al gremio de la iglesia católica, como me insinuaron, no vine en ello.
Guardóse Juan González el ámbar, y amarradas las canoas y asegurados los prisioneros, proseguimos nuestra derrota hasta que atravesada la ensenada, ya casi entrada la noche, saltamos en tierra.
Gastóse el día siguiente en moler maíz y disponer bastimento para los seis que dijeron habíamos de tardar para pasar el monte, y echando por delante a los indios con la provisión, comenzamos a caminar; a la noche de este día, queriendo sacar lumbre con mi escopeta, no pensando estar cargada, y no poniendo por esta inadvertencia el cuidado que se debía, saliéndoseme de las manos y lastimándome el pecho y la cabeza, con el no prevenido golpe se me quitó el sentido.
No volví en mi acuerdo hasta que cerca de medianoche comenzó a caer sobre nosotros tan poderoso aguacero que inundando el paraje en que nos alojamos, y pasando casi por la cintura la avenida, que fue improvisa, perdimos la mayor parte del bastimento y toda la pólvora, menos la que tenía en mi graniel.
Con esta incomodidad, y llevándome cargado los indios porque no podía moverme, dejándonos a sus dos criados para que nos guiasen, y habiéndose Juan González adelantado, así para solicitamos algún refresco como para noticiar a los indios de los pueblos inmediatos, adonde habíamos de ir, el que no éramos piratas, como podían pensar, sino hombres perdidos que íbamos a su amparo.
Proseguimos por el monte nuestro camino, sin un indio y una india de los gentiles que, valiéndose del aguacero se nos huyeron: pasamos excesiva hambre, hasta que dando en un platanal, no sólo comimos hasta satisfacernos, sino que proveídos de plátanos asados, se pasó adelante.
Noticiado por Juan González el beneficiado de Tejozuco (de quien ya diré) de nuestros infortunios, nos despachó al camino un muy buen refresco, y fortalecidos con él llegamos al día siguiente a un pueblo de su feligresía, que dista como una legua de la cabecera y se nombra Tila, donde hallamos gente de parte suya, que con un regalo de chocolate y comida espléndida nos esperaba.
Allí nos detuvimos hasta que llegaron caballos en que montamos, y rodeados de indios que salían a vernos como cosa rara, llegamos al pueblo de Tejozuco como a las nueve del día.
Es pueblo no sólo grande, sino delicioso y ameno, asisten en el muchos españoles, y entre ellos D. Melchor Pacheco, a quien acuden los indios como a su encomendero.
La iglesia parroquial se forma de tres naves, y está adornada con excelentes altares y cuida de ella como su cura beneficiado el licenciado D. Cristóbal de Muros, a quien jamás pagaré dignamente lo que le debo, y para cuya alabanza me faltan voces.
Saliónos a recibir con el cariño de Padre, y conduciéndonos a la iglesia nos ayudó a dar a Dios Nuestro Señor las debidas gracias por habernos sacado de la opresión tirana de los ingleses, de los peligros en que nos vimos por tantos mares, y de los que últimamente toleramos en aquellas costas, y acabada nuestra oración, acompañados de todo el pueblo, nos llevó a su casa.
En ocho días que allí estuvimos a mí y a Juan de Casas nos dio su mesa abastecida de todo, y desde ella enviaba siempre sus platos a diferentes pobres.
Acudióseles también y a proporción de lo que con nosotros se hacía, no sólo a los compañeros sino a los indios gentiles, en abundancia.
Repartió éstos (después de haberlos vestido) entre otros que ya tenía bautizados de los de su nación para catequizarlos, disponiéndonos para la confesión de que estuvimos imposibilitados por tanto tiempo, oyéndonos con la paciencia y carino que nunca he visto, conseguimos el día de Santa Catalina que nos comulgase.
En el ínterin que esto pasaba, notició a los alcaldes de la Villa de Valladolid (en cuya comarca cae aquel pueblo) de lo sucedido, y dándonos carta así para ellos como para el guardián de la Vicaría de Tixcacal, que nos recibió con notable amor, salimos de Tejozuco para la villa, con su beneplácito.
Encontrónos en este pueblo de Tixcacal un sargento que remitían los alcaldes para que nos condujese, y en llegando a la villa y a su presencia, les di carta.
Eran dos estos alcaldes como en todas partes se usa; llámase el uno D. Francisco de Zelerun, hombre a lo que me pareció poco entremetido, y de muy buena intención, y el otro D. Ziphirino de Castro.
No puedo proseguir sin referir un donosísimo cuento que aquí pasó. Sabiéndose, porque yo se lo había dicho a quien lo preguntaba, ser esclavo mío el negrillo Pedro, esperando uno de los que me habían examinado a que estuviese solo, llegándose a mí y echándome los brazos al cuello, me dijo así:
--¿Es posible, amigo y querido paisano mío, que os ven mis ojos? ¡Oh, cuántas veces se me han anegado en lágrimas al acordarme de vos! ¡Quién me dijera que os había de ver en tanta miseria! Abrazadme recio, mitad de mi alma, y dadle gracias a Dios de que esté yo aquí.
Preguntéle quién era y cómo se llamaba, porque de ninguna manera lo conocía.
--¿Cómo es eso? --me replicó--, cuando no tuvisteis en vuestros primeros años mayor amigo, y para que conozcáis el que todavía soy el que entonces era, sabed que corren voces que sois espía de algún corsario, y noticiado de ello el gobernador de esta provincia os hará prender, y sin duda alguna os atormentará. Yo por ciertos negocios en que intervengo tengo con su señoría relación estrecha. y lo mismo es proponerle yo una cosa que ejecutarla. Bueno sera granjearle la voluntad presentándole ese negro, y para ello no sería malo el que me hagáis donación de él. Considerad que el peligro en que os veo es en extremo mucho. Guardadme el secreto y mirad por vos, si así no se hace, [p. 136] persuadiéndoos a que no podré redimir vuestra vejación si lo que os propongo, como tan querido y antiguo amigo vuestro, no tiene forma.
--No soy tan simple --le respondí --que no reconozca ser Vmd. un grande embustero y que puede dar lecciones de robar a los mayores corsarios. A quien me regalare con trescientos reales de a ocho que vale, le regalaré con mi negro, y vaya con Dios.
No me replicó, porque llamándome de parte de los alcaldes, me quité de allí. Era D. Francisco de Zelerun no sólo alcalde, sino también teniente, y como de la declaración que le hice de mis trabajos resultó saberse por toda la villa lo que dejaba en las playas, pensando muchos el que por la necesidad casi extrema que padecía haría baratas, comenzaron a prometerme dinero por que les vendiese siquiera lo que estaba en ellas, y me daban luego quinientos pesos.
Quise admitirlos, y volver con algunos que me ofrecieron su compañía, así para remediar la fragata como para poner cobro a lo que en [p. 137] ella tenía; pero enviándome a notificar D. Ziphirino de Castro el que debajo de graves penas no saliese de la villa para las playas, porque la embarcación y cuanto en ella venía pertenecía a la cruzada, me quedé suspenso, y acordándome del sevillano Miguel, encogí los hombros.
Súpose también cómo al encomendero de Tejozuco D. Melchor Pacheco le di un criz y un espadín mohoso que conmigo traía, y de que por cosa extraordinaria se aficionó, y persuadidos por lo que dije del saqueo de Cicudana a que tendrían empuñadura de oro y diamantes, despachó luego al instante por él con iguales penas, y noticiado de que quería yo pedir de justicia, y que se me oyese, al segundo día me remitieron a Mérida.
Lleváronme con la misma velocidad con que yo huía con mi fragata cuando avistaba ingleses, y sin permitirme visitar el milagroso santuario de Nuestra Señora de Ytzamal, a ocho de diciembre de 1689, dieron conmigo mis conductores en la ciudad de Mérida.
Reside en ella como gobernador y capitán general de aquella provincia D. Juan Joseph de la Barcena, y después de haberle besado la mano yo y mis compañeros y dádole extrajudicial relación de cuanto queda dicho, me envió a las que llaman casas reales de S. Cristóbal y a quince, por orden suyo, me tomó declaración de lo mismo el Sargento mayor Francisco Guerrero, y a 7 de enero de 1690, Bernardo Sabido, escribano real, certificación de que después de haber salido perdido por aquellas costas me estuve hasta entonces en la ciudad de Mérida.
Las molestias que pasé en esta ciudad no son ponderables. No hubo vecino de ella que no me hiciese relatar cuanto aquí se ha escrito, y esto no una, sino muchas veces. Para esto solían llevarme a mí y a los míos de casa en casa, pero al punto de medio día me despachaban todos.
Es aquella ciudad, y generalmente toda la provincia, abundante y fértil y muy barata, y si no fue el Licenciado D. Cristóbal de Muros mi único amparo, un criado del encomendero [p. 139] D. Melchor Pacheco que me dio un capote y el Ilmo. Sr. Obispo D. Juan Cano y Sandoval que me socorrió con dos pesos, no hubo persona alguna que viéndome a mí y a los míos casi desnudos y muertos de hambre extendiese la mano para socorrerme.
Ni comimos en las que llaman Casas Reales de S. Cristóbal (son un honrado mesón en que se albergan forasteros) , sino lo que nos dieron los indios que cuidan de él y se redujo a tortillas de maíz y cotidianos frijoles. Porque rogándoles una vez a los indios el que mudasen manjar diciendo que aquello lo daban ellos (póngase por esto en el catálogo de mis benefactores) sin esperanza de que se lo pagase quien allí nos puso, y que así me contentase con lo que gratuitamente me daban, callé mi boca.
Faltándome los frijoles con que en las reales casas de S. Cristóbal me sustentaron los indios, y fue esto en el mismo día en que dándome la certificación me dijo el escribano tenía ya libertad para poder irme donde gustase, valiéndome del alférez Pedro Flores de Ureña, paisano mío, [p. 140] a quien si a correspondencia de su pundonor y honra le hubiera acudido la fortuna, fuera sin duda alguna muy poderoso, precediendo información que di con los míos de pertenecerme, y con declaración que hizo el negro Pedro de ser mi esclavo, lo vendí en trescientos pesos con que vestí a aquéllos, y dándoles alguna ayuda de costa para que buscasen su vida, permití (porque se habían juramentado de asistirme siempre) pusiesen la proa de su elección donde los llamase el genio.
Prosiguiendo D. Ziphirino de Castro en las comenzadas diligencias para recaudar con el pretexto frívolo de la cruzada lo que la Bula de la Cena me aseguraba en las playas y en lo que estaba a bordo, quiso abrir camino en el monte para conducir a la villa en recuas lo que a hombros de indios no era muy fácil.
Opúsose el beneficiado D. Cristóbal de Muros previniendo era facilitarles a los corsantes y piratas que por allí cruzan el que robasen los pueblos de su feligresía, hallando camino andable y no defendido para venir a ellos.
Llevóme la cierta noticia que tuve de esto, a Valladolid, quise pasar a las playas a ser ocular testigo de la iniquidad que contra mí y lo míos hacían los que por españoles y católicos estaban obligados a ampararme y a socorrerme con sus propios bienes, y llegando al pueblo de Tila con amenazas de que sería declarado por traidor al rey, no me consintió el alférez Antonio Zapata el que pasase de allí, diciendo tenía orden de D. Ziphirino de Castro para hacerlo así.
A persuasiones, y con fomento de D. Cristóbal de Muros volví a la ciudad de Mérida, y habiendo pasado la Semana Santa en el Santuario de Ytzmal llegué a aquella ciudad el miércoles después de Pascua. Lo que decretó el gobernador, a petición que le presente, fue tenía orden del Excmo. Sr. Virey de la Nueva España para que viniese a su presencia con brevedad.
No sirvieron de cosa alguna réplicas mías, y sin dejarme aviar salí de Mérida domingo 2 de [p. 142] abril. Viernes 7 llegué a Campeche, jueves 13 en una balandra del Capitán Peña salí del puerto. Domingo 16 salté en tierra en la Vera-Cruz. Allí me aviaron los oficiales reales con veinte pesos, y saliendo de aquella ciudad a 24 del mismo mes llegué a México a 4 de abril.
El viernes siguiente besé la mano a Su Excelencia y correspondiendo sus cariños afables a su presencia augusta, compadeciéndose primero de mis trabajos y congratulándose de mi libertad con parabienes y plácemes escuchó atento cuanto en la vuelta entera que he dado al mundo queda escrito, y allí sólo le insinué a Su Excelencia en compendio breve.
Mandóme (o por el afecto con que lo mira o quizá porque estando enfermo divirtiese sus males con la noticia que yo le daría de los muchos míos) fuese a visitar a don Carlos de Sigüenza y Góngora, cosmógrafo y catedrático de matemáticas del Rey nuestro señor en la Academia mexicana, y capellán mayor del hospital Real del Amor de Dios de la ciudad de [p. 143] México (títulos son estos que suenan mucho y valen muy poco, y a cuyo ejercicio le empeña más la reputación que la conveniencia). Compadecido de mis trabajos, no sólo formó esta Relación en que se contienen, sino que me consiguió con la intercesión y súplicas que en mi presencia hizo al Excmo. Sr. Virrey, Decreto para que D. Sebastián de Guzmán y Córdoba, factor veedor y proveedor de las cajas reales me socorriese, como se hizo.
Otro para que se me entretenga en la Real Armada de Barlovento hasta acomodarme y mandamiento para que el gobernador de Yucatán haga que los ministros que corrieron con el embargo o seguro de lo que estaba en las playas y hallaron a bordo, a mí o a mi odatario, sin réplica ni pretexto lo entreguen todo.
Ayudóme para mi viaje con lo que pudo, y disponiendo bajase a la Vera-Cruz en compañía de D. Juan Enríquez Barroto, capitán de la Artillería de la Real Armada de Barlovento, [p. 144] mancebo excelentemente consumado en la hidrografía, docto en las ciencias matemáticas y por eso íntimo amigo y huésped suyo en esta ocasión, me excusó de gastos.
FIN